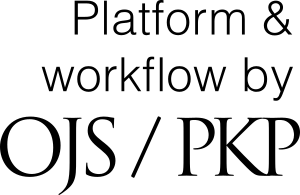Número 27: "Más allá del verde urbano: simbiosis entre vegetación y forma construida"
Fecha límite de recepción de artículos: 30 de enero de 2026
Publicación del número: diciembre de 2026
Texto de la convocatoria:
La necesidad de reconsiderar la relación entre naturaleza y arquitectura se impone con fuerza renovada en el escenario contemporáneo, en un momento en que la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos naturales demandan nuevas formas de habitar y proyectar. Las previsiones establecidas por el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT), plantea que en el año 2050 dos terceras partes de la población residirá en ciudades. Para esas mismas fechas, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) señala que, de no producirse cambios significativos en la actual política de emisiones, el clima superará el umbral de los 1,5ºC de calentamiento global del planeta.
Por todo ello, necesitamos redefinir el modelo de nuestras ciudades para hacerlas más habitables, pero, sobre todo, más eficientes desde el punto de vista medioambiental y de preservación de la biodiversidad. En este ámbito, la vegetación juega un papel esencial. Explorar cómo se redefine hoy la presencia del vegetal en el ámbito urbano y qué función puede desempeñar como agente transformador en nuestra forma de vida, es uno de los retos a los que se enfrenta actualmente la arquitectura y el urbanismo.
Frente a una modernidad, que en muchos casos operó sobre la base de la separación y dominación de la naturaleza, asistimos a una progresiva integración y reinvención de lo natural como componente estructurante del proyecto arquitectónico y urbano. La vegetación en nuestros entornos ha dejado de ser un fondo escénico inmutable o una reserva para la evasión. Debemos abordar su carácter bajo una nueva perspectiva que vaya más allá de lo puramente estético y funcional, conformando sistemas vegetales capaces de generar servicios ecosistémicos en los ámbitos urbanos y periurbanos. Todo ello supone abrir la mirada a nuevos ecosistemas que surgen de manera más o menos espontánea en nuestros parques y jardines, o en solares, espacios residuales y vestigios industriales.
La revista ZARCH se ha mostrado, desde sus inicios, sensible a las problemáticas medioambientales, entendiendo que deben formar parte de la reflexión proyectual y urbanística. Estas aproximaciones se reflejan en la publicación de diversos artículos y, sobre todo, de números temáticos como #7-Perspectivas paisajísticas, #15-Procesos urbanos, dinámicas del agua y cambio climático o, más recientemente, #23-Paisajes periurbanos.
Siguiendo esa línea, este número propone dar un paso más con la idea de investigar, debatir y visibilizar las potencialidades de la simbiosis entre vegetación, arquitectura, paisajismo y urbanismo. Propuestas e investigaciones que no se limiten a la inclusión de la vegetación en los tejidos urbanos como si se tratara de una pieza constructiva más, sino que incidan en la reformulación del modo en que habitamos, proyectamos y nos relacionamos con el mundo vegetal. Todo ello bajo una mirada transversal basada en una integración conceptual y funcional. Conceptual, en tanto en cuanto responde a la necesidad de trabajar agrupando las diferentes disciplinas. Funcional, como estrategia para establecer nuevas interrelaciones entre el urbanismo, la edificación y la propia vegetación.
A escala territorial y urbana, la cartografía adquiere aquí una dimensión estratégica. Visualizar la presencia —o ausencia— de la vegetación en la ciudad y su entorno, a través de herramientas analíticas y de representación que permitan mapear biodiversidades, dinámicas estacionales, flujos ecosistémicos o relaciones multiespecie, puede contribuir a la elaboración de diagnósticos y estrategias. Al mismo tiempo, los trabajos que exploran relecturas críticas del binomio vegetación/arquitectura, ya sea desde un enfoque histórico o proyectual, político o sensorial, material o simbólico, pueden ser esclarecedores. La herramienta cartográfica puede revelar potenciales ocultos en el territorio y simular los procesos dinámicos del paisaje vivo.
En la escala proyectual interesa examinar cómo la arquitectura y el paisajismo pueden operar como nuevas infraestructuras vivas, no solo mediante soluciones técnicas. Edificios y espacios públicos capaces de incorporar otras formas vitales, umbrales diseñados como corredores biológicos o tipologías inspiradas en la biofilia que se funden con los sistemas vegetales. Reflexiones que permiten repensar la edificación y el urbanismo desde una lógica más inclusiva y adaptativa. En esta línea, se pretende indagar en el papel que puede llegar a jugar la vegetación en la estructura urbana bajo nuevas visiones más ricas y complejas: su relación con la edificación, su importancia en la configuración de tejidos urbanos, su potencialidad en la construcción de espacios de calidad, su rol como herramienta de confort climático, su valor productivo, pedagógico y social.
De igual manera, parece oportuno abordar las ruinas y estructuras abandonadas, desmanteladas o en proceso de transformación, que representan hoy en día espacios fértiles para la regeneración ecológica y cultural. La planificación urbana debe ser capaz de valorar y de integrar estas preexistencias, con gran potencial simbólico, estético y funcional, que conforman nuevos ecosistemas tanto dentro de la ciudad como en el entorno periurbano. De ahí que la visión territorial resulte indispensable en dicha planificación, abriendo la puerta a nuevas relaciones entre lo interno y lo externo, entre lo urbano y lo natural. Se plantea, por tanto, recoger propuestas que aborden esos espacios de borde donde aumenta la biodiversidad. Áreas en las que la vegetación adaptada y oportunista, autóctona y vagabunda, conforma paisajes híbridos que actúan como sistemas de amortiguación.
En el contexto propuesto, interesa también la investigación sobre prácticas artísticas, acciones comunitarias y pedagogías alternativas que promuevan la reapropiación colectiva de cualquier tipo de espacio verde de la ciudad. Desde el arte público al activismo ambiental, desde los parques autogestionados hasta los huertos comunitarios, desde la obra artística a la nueva percepción de las estéticas vegetales. Estas iniciativas articulan un nuevo imaginario ecológico urbano, en el que la ciudad ya no se piensa como negación de la naturaleza, sino como su posible aliada.
Desde lo vernáculo a lo visionario, desde lo infraestructural a lo sensorial, desde lo urbano a lo periférico. Este número desea acoger contribuciones con visión transversal y multiescalar que aborden la vegetación y los ecosistemas que conforma, no como un recurso pasivo, sino como un sujeto activo que interpela nuestra manera de proyectar, construir y habitar. Todo ello con el objetivo de repensar nuestras ciudades para abordar los retos sociales y ambientales que se dibujan en el futuro.
Carlos Ávila, Anna Laura Jeschke e Isabel Ezquerra